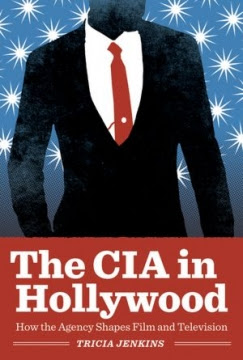En los años 1980, la época en la que fui corresponsal en
Beirut y Rabat, viajé con frecuencia a la República Islámica de Irán. Era muy
difícil conseguir un visado de entrada, pero las autoridades de Teherán nunca
me lo negaron por el simple hecho de que en mis informaciones sobre la guerra entre Irak e Irán siempre subrayaba que Sadam Husein había sido el agresor. Era
una verdad que los medios occidentales tendían a ocultar.
El ambiente en
Teherán era febril. La fea capital iraní era a la par escenario de una
revolución de apenas pocos años de edad y una feroz guerra contra el vecino
iraquí. Vivía el ayatolá Jomeini, su régimen era entonces popular entre las
masas shiíes y todos los viernes se desarrollaban gigantescas manifestaciones
de hombres barbudos y mujeres enlutadas que gritaban contra Sadam y contra
América. Nadie parecía echar de menos a un Sha tiránico y cleptócrata.
Vi Argo
hace unas semanas. Me gustó. No tanto como para concederle el Oscar a la mejor
película que acaba de ganar, pero sí lo suficiente como para recomendarla
vivamente a todos aquellos a los que les gusta el cine basado en hechos
reales políticos y/o de espionaje. Es un buen thriller.
De la película
dirigida e interpretada por Ben Affleck, lo que más me convenció fue el
realismo casi documental de su ambientación en el Irán de los primeros años del
jomeinismo. El paisaje urbano y humano del filme me devolvió de inmediato a mis
viajes de entonces a Teherán. Pero aún más lo hizo la narración de lo difícil
que era salir de allí.
Si conseguir un
visado de entrada a Teherán era muy complicado, aún lo era más abandonar la
ciudad por el aeropuerto de Mehrabad. Por razones de guerra, los aviones
despegaban solo a primeras horas de la madrugada, y para acceder a ellos había
que superar tres controles de identidad y otros tantos registros del viajero y
su equipaje. El último, el de los pasdaranes,
era, como bien cuenta Argo, el más
angustioso.
La guardia
pretoriana del jomeinismo velaba no sólo por cuestiones políticas y de
seguridad, sino por cosas como que nadie saliera de allí con más dólares de los
que había declarado al entrar o con algún recuerdo del país que pudiera ser
considerado una antigüedad. Una vez me retuvieron durante horas por pretender
sacar una hermosa miniatura que me había regalado un amigo. Era una noche de
Ashura y la música del luto shií que atronaba la sala de interrogatorios de los
pasdaranes reforzaba la impresión de
pesadilla.
Argo recrea la historia de cómo en 1980 la
CIA, con ayuda canadiense, logró sacar de Irán a un grupo de estadounidenses que
habían escapado al asalto y secuestro de su embajada en Teherán. Buena parte de
su argumento es histórico, como ha señalado Argo: The true story behind Ben Affleck's
Globe-winning film).
No obstante, Argo es una película y algunos de sus componentes esenciales son
fantasiosos o muy fantasiosos. Uno de ellos es cierta santificación del
principal servicio de espionaje exterior estadounidense. En una reciente reseña
del libro The
CIA in Hollywood, Tom Hayden ha denunciado la tendencia a
la glamourización de esta agencia en Argo y otros filmes recientes. “La CIA”,
escribe, “está colocando imágenes positivas sobre ella misma, es decir,
propaganda, en nuestros modos más populares de entretenimiento”.
A Jimmy Carter, el presidente de
Estados Unidos que terminó pagando los platos rotos del secuestro de su
embajada en Teherán, le ha gustado Argo.
Como película, como entrenamiento, ha precisado. Sin embargo, le pone peros a
la completa exactitud de su guion. “En
mi opinión, el verdadero héroe fue Ken Taylor, el embajador canadiense que
orquestó todo el proceso”, ha precisado en unas declaraciones recogidas por The
New Yorker.
Pero, claro, resulta
difícil que Hollywood dedique una película, y encima le dé el Oscar, a una
historia protagonizada por un diplomático canadiense. Así que anoche fue la
versión con heroísmo sobredimensionado de la CIA la que triunfó en Los Angeles.